 Inmovilizan al Sol. Se abren camino en el mar. Están legendariamente vinculados al prodigio... Víctimas del ostracismo durante siglos, es casi un milagro que hayan sobrevivido: al fanatismo de los Inquisidores; a los pogroms sobre sus ghettos; al sadismo delirante de los campos de concentración.
Inmovilizan al Sol. Se abren camino en el mar. Están legendariamente vinculados al prodigio... Víctimas del ostracismo durante siglos, es casi un milagro que hayan sobrevivido: al fanatismo de los Inquisidores; a los pogroms sobre sus ghettos; al sadismo delirante de los campos de concentración.En estos tiempos de post-guerra, se les permite que supervivan pero no que prevalezcan. Por eso, en una declaración reciente de la Naciones Unidas que constituye uno de los más grandes sarcasmos de la historia, los acusan de racistas.
Lo que me mueve a defenderlos no es mi admiración por Spinoza o Bergson. O por los acordes inolvidables de Mendhelsson o le tersa prosa de Mann. No es por Koch ni es por Wasserman que liberan los sendos flagelos a la humanidad doliente. Tampoco por la personalidad fascinante de Disraeli que, encaramado sobre el león británico, plasma magistralmente su concepción imperial. Ni siquiera es por esos tres colosos que siguen espoleando el pensamiento contemporáneo: Freud, Einstein y Marx.
Freud, que rasga los tupidos velos reverenciales del sexo y hace transparente la penumbra de las almas; Einstein, cuyas geniales investigaciones sobre física nuclear, trastocadas, estallan en Hiroshima; Marx, que traza los esquemas de esas grandes colmenas humanas, donde se logra una innegable aproximación a la justicia al precio de una evidente condición de cautiverio.
 Menos puede influir en mi ánimo Moshé Dayan, que ejecuta con la precisión de un mecanismo de relojería la guerra de los seis días. Porque no soy belicista y porque, además, admiro a los pueblos árabes. Pueblos no sólo depositarios y conductores de la cultura antigua durante el oscurantismo de Occidente, sino capaces, también beduinos del desierto transformados en cruzados por el carisma de su profeta, de imponer la media luna desde Córdoba hasta Delhi y dejar en cien ciudades su impronta de grandes matemáticos, ingenieros hidráulicos y arquitectos.
Menos puede influir en mi ánimo Moshé Dayan, que ejecuta con la precisión de un mecanismo de relojería la guerra de los seis días. Porque no soy belicista y porque, además, admiro a los pueblos árabes. Pueblos no sólo depositarios y conductores de la cultura antigua durante el oscurantismo de Occidente, sino capaces, también beduinos del desierto transformados en cruzados por el carisma de su profeta, de imponer la media luna desde Córdoba hasta Delhi y dejar en cien ciudades su impronta de grandes matemáticos, ingenieros hidráulicos y arquitectos.Ni menosprecio los valores pretéritos y rescatables de la morería, ni sobrestimo los valores exponentes de la inteligencia hebraica. No radican ahí mis motivaciones. Mi adhesión se debe preponderantemente, a Gustavo M...
Gustavo M., como Shylok, era prestamista. Pero por la alta calidad de su textura humana, la antítesis de Shylok. Una especie de remendón de angustias. Gordo, calvo, bondadoso. Casi en todo semejante a Juan XXIII.
Tal vez pudo ser, en su momento, uno de los treintiséis hombres justos sobre los que el mundo reposa.
Hace cuarenta años, se sentía en nuestra capital un frío intenso. Según Raúl Porras, el clima galantemente obedecía a las señoras de Lima que comenzaba a usar abrigos de pieles.
En una esquina de dos calles céntricas había entonces una Casa de Préstamos. A ella iba yo con relativa frecuencia a empeñar mi abrigo azul. La persona que me atendía se llamaba Gustavo M.
La amistad se abrió paso entre las edades y las religiones. El, sesenta años, hablaba de sus recuerdos; yo, veinte, de mis proyectos.
Una tarde, de un frío glacial, tuve que recurrir a Gustavo M... Llenó la consabida papeleta: "Un abrigo azul. En regular estado. Veinte soles".
Recibí el dinero y la papeleta y cuando me disponía a quitarme el abrigo, me detuvo, diciéndome con cierto temblor en la voz:
No... quédese con el abrigo... hace mucho frío...
El Comercio, 20 de mayo de 1976












.jpg)
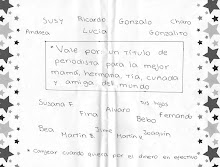



No hay comentarios:
Publicar un comentario