
Ocupan un minúsculo archipiélago frente a un continente inmenso. Apenas tienen recursos naturales. Volcanes, terremotos y tifones los acechan. Miden, en promedio, 1.59 m. Son frugales, ceremoniosos, inescrutables. Solían vivir en casas de papel, diseñadas para servirle al jardín de complemento. Levantan ahora metrópolis impresionantes al tiempo que preservan sus ciudades antiguas a manera de museos vivientes. Obviamente, sienten predilección por el contraste.
Desde algunos ángulos, se revelan nuestros antípodas: comienzan a leer donde nosotros terminamos; danzan con las manos; llevan el blanco cuando están de luto. Repican en los templos las campanas “no para advertir a los fieles sino para llamar a sus dioses” (tal como va el mundo tienen razón: los dioses parecen distraídos).
Acostumbran los novelistas hacer de este puñado de islas un lugar de citas, nido obligado de la aventura galante. Describen exóticas “Casas de Té”, donde muñecas o mujeres de tez muy blanca (simple cuestión de polvos de arroz), pies menudos y peinados altos, divulgan esotéricos juegos eróticos. El legendario Cipango que Colón buscara afanosamente, queda reducido a tierra de amoríos.
Un distinguido escritor de ciencia ficción, H.G. Wells, afirma que estos pobladores “trepan árboles y sostienen objetos entre los dedos de los pies”.
¿Qué genio tutelar transfigura a estos trepadores de árboles en adalides de Asia, capaces de detener en el siglo XIII a Kublai Kan, cuyas hordas de mongoles conquistan a chinos, persas, rusos y manchúes?.
¿Qué sibila los guía cuando en el siglo XVII, para no correr la suerte de Méjico y Perú, arrojan a las misiones portuguesas y españolas y se encierran a piedra y lodo en su insularidad por espacio de dos siglos?...
¿De qué fuente beben energías para, tras derrotar a la China a fines del siglo XIX, disponer de arrestos todavía para aplastar al oso moscovita a comienzos de este siglo, ante la estupefacción del mundo?...
¿Cuáles tendrían que ser los coeficientes de inteligencia y voluntad de esta nación, según algunos constituida por simios y cortesanas, para que les permita producir, sin petróleo y sin hierro, los barcos petroleros más grandes del planeta?...
¿Dónde buscar las respuestas?... No en la China. La efigie del mandarín se modela en porcelana. La del samurai, que se maquilla para realzar la guerra, se forja en bronce.
Confucio pervive sólo en la venia diminuta. Nada hay en la China que se parezca al “bushido”, puntilloso código de honor con primacía de evangelio... La India metafísica tampoco les sirve de palanca para la acción. El budismo decora los templos y transfiere al amor a la naturaleza (reverberan en el “ikebana” y en el “bonsai”) pero no arraiga su esencia en quienes encarnan la antítesis del nirvana... El aporte de Occidente tiene que esperar dos siglos de calculado y voluntario enclaustramiento. Cuando al fin reciben las ciencias y sub-ciencias, el maquinismo, la técnica, es como si recibieran un regalo de los dioses... Los dos modelos asiáticos y el occidental les dejan huellas innegables pero sólo en lo exterior y adjetivo. El corazón de este pueblo se refugia y late, a sus anchas, en el santuario de shinto, especie de culto a los manes elevados a la enésima potencia.
pueblo se refugia y late, a sus anchas, en el santuario de shinto, especie de culto a los manes elevados a la enésima potencia.
El temple y la cohesión del Japón se fraguan durante el régimen feudal, dentro del “shogunato”. Bajo un esquema rígidamente jerarquizado, las clases se delinean por coerción primero y por adhesión después. El nexo entre señores y vasallos, en todos los escalones, se consolida al rojo vivo. Cuando matan al señor Asano o a cualquier otro “daimio”, los que pertenecen al clan se inmolan con él. Los hombres practican el “hara-kiri”. Las mujeres ejecutan el “jigay”: con una daga pequeña se cortan la garganta. Más tarde los “kamikaze”, pilotos suicidas, se sacrifican por la nación. Lo que fue compulsivo se vuelve espontáneo y lo restringido abarca la comunidad entera. Generación tras generación, durante siglos, en inviolado pacto de sangre, se va inflamando el espíritu de cien millones de prosélitos que buscan desesperadamente en la autoctonía una religión y la encuentran en “la religión de la lealtad”. A la Nación, y al Emperador, que es su símbolo.
Vista así, la historia del Japón deja de ser una caja de sorpresas. Hemos anotado que G.H. Wells compara despectivamente a los japoneses con los monos. El símil justo sería el Kanguro. Tienen los japoneses la vocación de dar saltos. El salto anterior, gigantesco, ocurre en la Era Meiji. El actual, el que vienen ejecutando en los últimos siete lustros, no tiene precedente universal.
Tras Hiroshima y Nagasaki, se ponen de inmediato a reconstruir. No pierden tiempo en lamentaciones ni en coloquios plañideros. En los ojos nipones, extremadamente pequeños, no caben las lágrimas. A contraluz del resplandor atómico, el infierno de Dante lo ven color de oro y las pinturas negras de Goya se les antojan cuadros ingenuos del aduanero Rousseau.
En un libro apasionante, Servan-Shereiber demuestra, tomando al Japón de paradigma, que a través de los “ordenadores” se pueden llevar a cabo verdaderas revoluciones en el mundo sin derramar una gota de sangre... ¿Por qué se elige al Japón de ejemplo y no a otro país?... Veamos... Enfoquemos la industria automotriz. En apenas tres décadas y no en diez, llegan a lo que ningún otro país ha logrado antes: romper la barrera de los diez millones de unidades, en 1980... Tomemos un indicador significativo: la renta per cápita. Partiendo de casi cero, alcanzan al Tercer Mundo en 1956. En 1979, igualan el nivel de los norteamericanos. En 1980, sobrepasan a los yanquis y a los alemanes libres con doce mil dólares por persona... Pasemos a la cultura. Un diario, el Asahi-Shimbun, tiene un tiraje de ocho millones de ejemplares. El diario que lo sigue, fuera del Japón, poco más de dos. En el lapso de la reconstrucción, traducen 150,000 libros. Entre paréntesis, acaban de inventar la fotografía sin película.
El autor de “El desafío mundial” atribuye este ascenso vertiginoso del Japón a razones puramente tecnológicas: la aplicación a la industria de la electrónica miniaturizada –los microprocesadores– “esas maquinitas de arena devoradoras de materia gris”. Y es verdad.
Desde algunos ángulos, se revelan nuestros antípodas: comienzan a leer donde nosotros terminamos; danzan con las manos; llevan el blanco cuando están de luto. Repican en los templos las campanas “no para advertir a los fieles sino para llamar a sus dioses” (tal como va el mundo tienen razón: los dioses parecen distraídos).
Acostumbran los novelistas hacer de este puñado de islas un lugar de citas, nido obligado de la aventura galante. Describen exóticas “Casas de Té”, donde muñecas o mujeres de tez muy blanca (simple cuestión de polvos de arroz), pies menudos y peinados altos, divulgan esotéricos juegos eróticos. El legendario Cipango que Colón buscara afanosamente, queda reducido a tierra de amoríos.
Un distinguido escritor de ciencia ficción, H.G. Wells, afirma que estos pobladores “trepan árboles y sostienen objetos entre los dedos de los pies”.
¿Qué genio tutelar transfigura a estos trepadores de árboles en adalides de Asia, capaces de detener en el siglo XIII a Kublai Kan, cuyas hordas de mongoles conquistan a chinos, persas, rusos y manchúes?.
¿Qué sibila los guía cuando en el siglo XVII, para no correr la suerte de Méjico y Perú, arrojan a las misiones portuguesas y españolas y se encierran a piedra y lodo en su insularidad por espacio de dos siglos?...
¿De qué fuente beben energías para, tras derrotar a la China a fines del siglo XIX, disponer de arrestos todavía para aplastar al oso moscovita a comienzos de este siglo, ante la estupefacción del mundo?...
¿Cuáles tendrían que ser los coeficientes de inteligencia y voluntad de esta nación, según algunos constituida por simios y cortesanas, para que les permita producir, sin petróleo y sin hierro, los barcos petroleros más grandes del planeta?...
¿Dónde buscar las respuestas?... No en la China. La efigie del mandarín se modela en porcelana. La del samurai, que se maquilla para realzar la guerra, se forja en bronce.
Confucio pervive sólo en la venia diminuta. Nada hay en la China que se parezca al “bushido”, puntilloso código de honor con primacía de evangelio... La India metafísica tampoco les sirve de palanca para la acción. El budismo decora los templos y transfiere al amor a la naturaleza (reverberan en el “ikebana” y en el “bonsai”) pero no arraiga su esencia en quienes encarnan la antítesis del nirvana... El aporte de Occidente tiene que esperar dos siglos de calculado y voluntario enclaustramiento. Cuando al fin reciben las ciencias y sub-ciencias, el maquinismo, la técnica, es como si recibieran un regalo de los dioses... Los dos modelos asiáticos y el occidental les dejan huellas innegables pero sólo en lo exterior y adjetivo. El corazón de este
 pueblo se refugia y late, a sus anchas, en el santuario de shinto, especie de culto a los manes elevados a la enésima potencia.
pueblo se refugia y late, a sus anchas, en el santuario de shinto, especie de culto a los manes elevados a la enésima potencia.El temple y la cohesión del Japón se fraguan durante el régimen feudal, dentro del “shogunato”. Bajo un esquema rígidamente jerarquizado, las clases se delinean por coerción primero y por adhesión después. El nexo entre señores y vasallos, en todos los escalones, se consolida al rojo vivo. Cuando matan al señor Asano o a cualquier otro “daimio”, los que pertenecen al clan se inmolan con él. Los hombres practican el “hara-kiri”. Las mujeres ejecutan el “jigay”: con una daga pequeña se cortan la garganta. Más tarde los “kamikaze”, pilotos suicidas, se sacrifican por la nación. Lo que fue compulsivo se vuelve espontáneo y lo restringido abarca la comunidad entera. Generación tras generación, durante siglos, en inviolado pacto de sangre, se va inflamando el espíritu de cien millones de prosélitos que buscan desesperadamente en la autoctonía una religión y la encuentran en “la religión de la lealtad”. A la Nación, y al Emperador, que es su símbolo.
Vista así, la historia del Japón deja de ser una caja de sorpresas. Hemos anotado que G.H. Wells compara despectivamente a los japoneses con los monos. El símil justo sería el Kanguro. Tienen los japoneses la vocación de dar saltos. El salto anterior, gigantesco, ocurre en la Era Meiji. El actual, el que vienen ejecutando en los últimos siete lustros, no tiene precedente universal.
Tras Hiroshima y Nagasaki, se ponen de inmediato a reconstruir. No pierden tiempo en lamentaciones ni en coloquios plañideros. En los ojos nipones, extremadamente pequeños, no caben las lágrimas. A contraluz del resplandor atómico, el infierno de Dante lo ven color de oro y las pinturas negras de Goya se les antojan cuadros ingenuos del aduanero Rousseau.
En un libro apasionante, Servan-Shereiber demuestra, tomando al Japón de paradigma, que a través de los “ordenadores” se pueden llevar a cabo verdaderas revoluciones en el mundo sin derramar una gota de sangre... ¿Por qué se elige al Japón de ejemplo y no a otro país?... Veamos... Enfoquemos la industria automotriz. En apenas tres décadas y no en diez, llegan a lo que ningún otro país ha logrado antes: romper la barrera de los diez millones de unidades, en 1980... Tomemos un indicador significativo: la renta per cápita. Partiendo de casi cero, alcanzan al Tercer Mundo en 1956. En 1979, igualan el nivel de los norteamericanos. En 1980, sobrepasan a los yanquis y a los alemanes libres con doce mil dólares por persona... Pasemos a la cultura. Un diario, el Asahi-Shimbun, tiene un tiraje de ocho millones de ejemplares. El diario que lo sigue, fuera del Japón, poco más de dos. En el lapso de la reconstrucción, traducen 150,000 libros. Entre paréntesis, acaban de inventar la fotografía sin película.
El autor de “El desafío mundial” atribuye este ascenso vertiginoso del Japón a razones puramente tecnológicas: la aplicación a la industria de la electrónica miniaturizada –los microprocesadores– “esas maquinitas de arena devoradoras de materia gris”. Y es verdad.
 Pero no toda la verdad. Si se rasga el telón de fondo se descubren otros factores concurrentes: a) supresión de los gastos militares; b) “religión de la lealtad”: todo pueblo que logra su plena cohesión, hace milagros; c) sustitución del protagonista: el samurai hace mutis, representa un anacronismo: aparece en escena el empresario, el industrial, el tecnócrata.
Pero no toda la verdad. Si se rasga el telón de fondo se descubren otros factores concurrentes: a) supresión de los gastos militares; b) “religión de la lealtad”: todo pueblo que logra su plena cohesión, hace milagros; c) sustitución del protagonista: el samurai hace mutis, representa un anacronismo: aparece en escena el empresario, el industrial, el tecnócrata.Los súbditos de quien asume representar al Sol Naciente, han traspuesto, en 35 años, los linderos de la hazaña. Han configurado una epopeya. Merecen (salvando Pearl Harbor) un Homero.
El Observador, 22 de noviembre de 1981












.jpg)
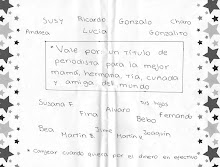



No hay comentarios:
Publicar un comentario