 Nace en tiempos de Isabel. Lo imaginamos cuidando de los caballos, a las puertas del teatro. O sirviendo de ayudante a un carnicero. Parece que entre la pobreza y la miseria lo disputan y, como en el juicio salomónico, pretenden partirlo en dos. Pero al igual que Miguel Angel en la Capilla Sixtina, Shakespeare vuelve a crear el mundo.
Nace en tiempos de Isabel. Lo imaginamos cuidando de los caballos, a las puertas del teatro. O sirviendo de ayudante a un carnicero. Parece que entre la pobreza y la miseria lo disputan y, como en el juicio salomónico, pretenden partirlo en dos. Pero al igual que Miguel Angel en la Capilla Sixtina, Shakespeare vuelve a crear el mundo.Shakespeare une en sí, en fecundo misterio repetido, a tres excelsos demiurgos: Al “homo ludens”, el artista que juega con el vocablo y con la luz; al “homo fáber”, el trabajador que modela infatigablemente, con el cincel de la palabra omnipotente, ficciones imperecederas; al “homo sapiens” el sabio que no va a la universidad pero encuentra en los ojos de las mujeres los verdaderos claustros del saber.
Gracias a Shakespeare no es preciso seguir la odisea de Ulises para “conocer los hombres y las ciudades”. En caravana de asombro, hace desfilar por la escena todas las razas, todos los climas, todas las geografías. Ni el Dante ni Cervantes, sus pares, poseen la universalidad de su genio. No les calza a sus personajes el coturno antiguo porque no le interesa que alcancen la estatura de los dioses. Son plena, trágicamente humanos. No hay ímpetu vital que Shakespeare no registre, pasión que no analice, repliegue del alma que no escudriñe.
Marco Antonio, frente al populacho y al lado del emperador yacente y ensangrentado, vacilante entre la ambición y la lealtad, exclama: “No es que quiera a Roma menos; es que quiero a César más”.
Ricardo III, compendia cinco siglos de iniquidades inauditas que Shakespeare perenniza en nueve dramas históricos. La barbarie medieval es llevada por los británicos al paroxismo. Tiempos semejantes a los nuestros en que el mundo parece “salirse de sus goznes”.
Hamlet encarna la duda del hombre moderno. No es la duda cartesiana que conduce a la verdad. Es la duda absoluta y estéril que paraliza al hombre de pensamiento y lo hace enemigo de la acción... Fortimbrás que no pronuncia ningún monólogo, que apenas habla, le arrebata el poder de un solo golpe.
Shylock, la avaricia, aparece con su candelabro de siete brazos para hacer la apología del dinero, “la cosa más vil que nos domina a todos”.
El amor, “cuyo alimento es la música y es más fuerte que la muerte”, alcanza su máxima expresión en el balcón de Verona y en el lecho no usurpado de Desdémona. Más que la desbordante pasión juvenil de Romeo y Julieta, nos conmueve la angustia del hombre maduro, de Otelo, víctima del lento y sutil veneno de los celos.
Atrae la brutal y estridente carcajada de Falstaff, bufón universal. Pertenece a la laya de los cafres imantados por los gobernantes de turno. Parecen pletóricos de vida pero son los parásitos de su propio vacío.
Macbeth nos muestra a qué grado de abyección puede llegar un hombre cuando se convierte en cera en manos de una mujer. Lady Macbeth, artista de la perfidia, a quien devora aún más el apetito de poder, hace de él un guiñapo, “una sombra que pasa”... un relato sin sentido contado por un idiota”.
Timón de Atenas pierde, con el poder y la fortuna, a sus amigos. Le ocurre lo que a todos los que vienen a menos en todas las épocas. Pero no se lamenta plañideramente. Lanza tonantes imprecaciones lapidarias acerca de la ingratitud humana. Los ecos los aprovecha Molière para su Misántropo.
La tempestad es el testamento de Shakespeare. Trasmutado en Próspero, es el patriarca que se aparta del mundo y el anacoreta que se refugia en la soledad de una isla. Pone una nota edénica en la obra de los amores de su hija Miranda y de Fernando. Tienen el encanto y la inocencia de los primeros amores en el amanecer del mundo. Intervienen dos personajes fabulosos: Ariel, figura aérea que simboliza la alada sutileza, y Calibán que, hincando sus patas en la gleba, encarna lo grávido y lo torvo...
Hay, además, un personaje secundario, sin nombre. Entra dos o tres veces a escena. Y una y otra vez, con impertinente reiteración, pronuncia estas dos únicas palabras: “Quiero comer”... He ahí al hombre de Marx.
El mundo de Shakespeare, lleno de color, multiforme, proteico, se desmorona. Sobre sus ruinas Marx levanta el monumento al vientre desconocido. Todos los personajes de Shakespeare se desvanecen: son proletarios o burgueses. El hombre, cuya meta es el infinito, sale de manos de Marx convertido en nada más que en un bípedo con gaznate. El estómago se encarga de incubar las revoluciones; y la violencia, de desencadenarlas. Ciego y antihistórico empecinamiento de retrotraer milenios. De volver, a través de la horda, a la grey.
La cosmovisión de Marx tal vez tiene su origen en las vicisitudes de su raza. El pueblo de los éxodos y de las diásporas, perennemente errante y disperso, desencantado de su mesías que nunca llega, busca desesperadamente una fijación, un anclaje. Marx, que no ha previsto la solución geográfica de Israel, forja para ofrecerle a su pueblo y a la humanidad, como un presente griego, la pesada ancla del materialismo histórico y dialéctico.
No, no es la vía marxista el camino que se abre a los pueblos del Hemisferio Sur, agobiados por la pobreza y la miseria. La clave para estos pueblos la hallamos en Shakespeare. En uno de sus dramas respecto a un viejo monarca ciego que, cerca de la muerte, descubre la verdad.
A los contemporáneos de Shakespeare les place jurar “por los dientes de Dios”; él apenas se refiere a El. No es hombre de perogrulladas. Sabe que está a la vista. Que lo encontramos al paso. Que nos tropezamos con El: en la belleza de cada paisaje o en el fondo de los ojos de cada mujer.
En la escena cuarta del tercer acto del Rey Lear, recién nos damos cuenta de que Shakespeare había llevado siempre a Dios adentro... El anciano monarca agoniza... Ha llegado, a través del propio dolor, hasta el dolor ajeno... Ha sentido por primera vez la angustia de los miserables, de los indigentes, de los que se cubren apenas con sus “andrajos agujereados”.
Goethe, en el lecho de muerte, exclama: “Luz, más luz”. A Lear lo inunda la luz. A su bufón, que se muere de frío, le dice: “Un pedazo de mi corazón sufre también por ti”.
El rey Lear está “herido de los sesos”. Shakespeare elige, frente a todas las alienaciones, la locura de la Cruz.
El Comercio, 24 de junio de 1976












.jpg)
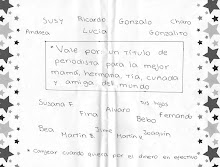



No hay comentarios:
Publicar un comentario