 Es en las cabezas claras y en los corazones bien puestos donde le place al ideal hacer sus nidos. Los predestinados que siguen sólo a una estrella, se desprenden de la multitud y “van por el monte solos”. Templados en la soledad de la cumbre, descienden luego de la montaña con sus tablas o con sus metralletas y vuelven a la multitud. Para que los respete o para que los siga.
Es en las cabezas claras y en los corazones bien puestos donde le place al ideal hacer sus nidos. Los predestinados que siguen sólo a una estrella, se desprenden de la multitud y “van por el monte solos”. Templados en la soledad de la cumbre, descienden luego de la montaña con sus tablas o con sus metralletas y vuelven a la multitud. Para que los respete o para que los siga.De esa estirpe de hombres tratan estas líneas. Durruti y Guevara en un plano; Gandhi y Foucauld en otro. Un ensayo de vidas paralelas.
Los cuatro obedecen a la imperativa llamada del ideal. Los cuatro se juegan la vida a una carta: la de su verdad. Los cuatro auscultan, a través de ese infinito que es la mujer, el rumor insondable de la vida. Los cuatro mueren de un balazo, como una efigie.
Hasta allí el denominador común. Enfoquemos las diferencias. Durruti y el Che tienen una única meta: la liberación del hombre. Dios no les interesa. En cambio el Mahatma y Foucauld se identifican con sus semejantes gracias a un profundo sentimiento religioso. Partiendo el primero del hinduismo y el segundo del libertinaje son, tal vez, los que más se aproximan a Cristo en este siglo.
Durruti, obrero metalúrgico, hereda las ideas de Bakunin, mentor del anarquismo. En la década de los treinta hay en España, tierra de rebeldía, más anarquistas que en el resto del mundo. Durruti anhela convertir la península en un polvorín. Lo logra en Barcelona. A sangre y fuego se hace dueño y señor de la ciudad condal por un breve verano. A poco, adviene la guerra civil. Durruti marcha al frente de Aragón a la cabeza de un ejército de anarquistas
Sin disciplina. Sin jerarquías. Nadie obedece a nadie. Sin embargo, en cien escaramuzas y algunas batallas, la voluntad de acero y la mirada de águila de Durruti los lleva a la victoria... Un periodista le inquiere: “Si triunfan, ¿descansarán en un montón de ruinas?” Durruti contesta: “Siempre hemos vivido en barracas y tugurios... Pero no olviden que también sabemos construir. Somos nosotros los que hemos construido los palacios y las ciudades de España, América y en todo el mundo... No tememos a las ruinas... Llevamos un mundo nuevo dentro de nosotros y ese mundo crece a cada instante. Está creciendo mientras yo hablo con Ud.”... Más tarde, en Madrid, a mansalva, lo mata su propia gente.
El Che es aventurero, vendedor, fotógrafo, médico, comienza a leer a Marx ya entrando a la madurez, maestro en guerra de guerrillas, llega a ser Ministro de Industrias y el hombre Nº2 de la Cuba que se sacude del servil Batista. Todo lo deja. Durante dos años nada se sabe de él. Ha estado “puliendo su voluntad con delectación de artista”. De pronto reaparece, jadeante, porque es asmático, en actitud de trepar los Andes.
Pretende convertir el altiplano Boliviano en otra Sierra Maestra. Está convencido que ha llegado la “hora de los hornos” que anunció Martí. La consigna es crear dos, tres, muchos Viet-Nam. Desencadenar, con un núcleo de cincuenta guerrilleros, una operación de envergadura continental. El objetivo final es terminar con los yanquis. Pero los lugareños no saben quiénes son los yanquis. Escribe en su Diario: “Son impenetrables como las rocas... No le creen a uno nada”. El mismo es un extraño, un misti, como los barbudos de la conquista... La aventura del Che termina en el fracaso, con su muerte. No se sabe ni quién lo mata ni dónde muere. Puede ser Higueras o Valle Grande. No tiene la sonoridad de un nombre onomatopéyico, Boyacá o Ituzaingó, como los de la verdadera gesta libertadora.
Las figuras de Durruti y el Che, románticas, de indiscutible hombría, con garra, con aura, atraen irresistiblemente a los jóvenes. Si hablar a la juventud, como lo creía Rodó, “es un género de oratoria sagrada”, conviene hacerles ver que no es preciso prenderle fuego al mundo para liberar al hombre. Hay otros caminos.
Como el que emprende ese hombre físicamente insignificante que se llama Mahatma Gandhi. En su espíritu, que casi no tiene soporte somático, convergen las dos savias: la de Oriente y la de Occidente, y producen la máxima concentración de luz. Genial estratega imperturbable, paso a paso, lentamente, avanza en el camino real de la no violencia y de la resistencia pasiva. Y no ceja hasta derrotar al entonces más poderoso Imperio de la Tierra...
Carlos de Foucauld, a los dieciséis años pierde la fe. Desde ese momento, “cada día, hacia el infierno, baja un escalón”. Va conociendo, como San Agustín en sus años mozos, uno a uno, todos los pecados; aunque la lujuria y la gula son sus predilectos. Gordo y sensual, vegeta en el ejército y, tras algunas fulguraciones de su temperamento febril, lo deja. Le atraen del Africa el desierto y el Sol. Se distingue como explorador y como geógrafo. Fernando de Lesseps lo condecora. A los veintiocho años, escucha nuevamente “el toque de llamada”. Descubre entonces, explorador de otra catadura, la miseria humana, entre el desierto y el Sol. El mismo relámpago que echa por tierra y a la vez levanta a Paulo de Tarso, lo convierte en evangelio viviente, en anacoreta entre los pobres... Desde el faro inextinguible de Tamanrasset, arroja la simiente de las fraternidades, para buscar a su Dios entre los hombres. Surgen a su conjuro de la gleba como en el firmamento las estrellas...
Hurguen los jóvenes en las vidas de estos cuatro hombres, de carne y hueso, que han dejado su impronta en nuestro siglo. Compárenlas. Y dígannos, con la mano en el corazón, si es que son sinceros, cuáles, entre ellos, son los verdaderos sembradores...
El Comercio, 23 de junio de 1976












.jpg)
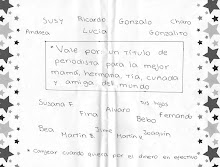



No hay comentarios:
Publicar un comentario