1.94 m. 90 k. Un hombro ligeramente inclinado. Por su oficio de ayudante de carpintero y por la cruz. Tales los datos probables. Sin embargo, qué infinidad de rostros. Desde el divinamente sereno de Velásquez, hasta los humanamente crispados de los teutones. Entre tantos y tantos, ese rostro alucinante que la magia de El Bosco sitúa como una aparición en medio de una multitud rugiente. El Miguel Angel joven modela el rostro de Cristo casi perfecto en la primera Piedad. En la cuarta y última, el Miguel Angel anciano, lo deja exprofesamente inacabado.
 Ocurre igual con la madre. Su rostro, su imagen, su ser tendrán siempre la naturaleza de lo inacabado. Son los hijos los que la completan. Pueden ser sus ojos grandes o pequeños, pardos o negros, pero su mirada para ellos será la más profunda y la más tierna. Puede no ser esbelta, pero la verán con el porte de una reina. Para algunos será como las vírgenes de Murillo. Para otros como las vírgenes de la leche de nuestra escuela Cuzqueña. Sí, vírgenes, porque los hijos saben que han sido concebidos a través del amor y el espíritu del amor es espíritu santo.
Ocurre igual con la madre. Su rostro, su imagen, su ser tendrán siempre la naturaleza de lo inacabado. Son los hijos los que la completan. Pueden ser sus ojos grandes o pequeños, pardos o negros, pero su mirada para ellos será la más profunda y la más tierna. Puede no ser esbelta, pero la verán con el porte de una reina. Para algunos será como las vírgenes de Murillo. Para otros como las vírgenes de la leche de nuestra escuela Cuzqueña. Sí, vírgenes, porque los hijos saben que han sido concebidos a través del amor y el espíritu del amor es espíritu santo.Cristo y nuestra madre son como dos vertientes que vienen desde las cumbres y confluyen en lo más empinado del espíritu humano, para hacerlo feraz.
O como dos rejones de luz que vibran enclavados en el morrillo del alma.
Cuando Gabriela Mistral define la belleza como "la sombra de Dios en el universo", está en realidad definiendo a la madre. Porque entre ella y Cristo hay la entrañable afinidad del mismo qué hacer: La co-creación. Por eso es que al darnos su bendición, ella trazaba sobre nuestros pechos, con su diestra, el signo de la cruz.
El Comercio, 9 de mayo de 1976












.jpg)
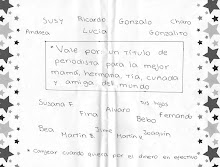



No hay comentarios:
Publicar un comentario