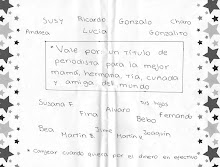Presente de navidad

Forman legión los que repudian las jerarquías. Pretenden instaurar, en lugar de la guillotina, un universal rasero nivelador. Levantan donde pueden, imitando colmenas, falsos paraísos. Para hacer añicos las tablas de valores, propalan la especie que Dios ha muerto... Sojuzgan en un hato a las multitudes y las unen a la violencia o, más sutilmente, a la mágica farsa de los espejismos (lo doloroso, lo lacerante, es que los jóvenes, a quienes corresponde descubrir el secreto de la historia y el horizonte de la vida, se dejan sorprender por la capa de justicia que recubre la carnada y muerden con vehemencia el anzuelo de los sátrapas)... Privados de libertad, de la que no sienten la menor nostalgia, van desbrozando sin entusiasmo su camino hacia la nada, no en compañía sino al lado de aquellos cuyo destino es hozar o simplemente existir... Al fin y a la postre se rinden sin protesta, entre el bostezo y la náusea, a los gusanos. Todo acaba para ellos cuando les echan tierra en la cara... (Les falta imaginación. Sentido de perspectiva. Capacidad de asombro. No saben o no quieren conciliar el ordenamiento y la osadía. Son desertores de eternidad).
Sobre esa clase de almas no tratamos. Pasamos de largo, como el Dante. Nos referimos a otras, tildadas de ingenuas, que sacan a relucir la garra creadora. La audacia las amamanta y las conduce una estrella. Se empecinan en creer porque alientan una terca vocación de perdurar. A un tiempo mismo combaten (una hipérbole puede sonar igual que un cintarazo) a ese monstruo rampante no previsto en el diseño de la creación: la miseria. Crece más rápidamente que el rinoceronte de Ionesco; tiene más poder que la suma de los megatones del oso soviético y el elefante yanqui; está en trance de devorar, a discreción, sin distinguir entre humildes o levantiscos, a casi dos tercios de los pobladores de la Tierra...
¿Dónde encontrar la causa? Es preciso decirlo sin ambages: principalmente en la incongruencia del catolicismo. Durante siglos, se extravió la hermenéutica (en beneficio de Marx). Nadie dijo nunca que este planeta está condenado a ser nada más que estación de tránsito y sólo un lugar de esperanza. En la mente del Hacedor ha estado siempre presente la idea del banquete, más o menos frugal, donde a cada quien se le asigna un asiento (y donde la cabecera, jamás usurpada, es conferida a la honestidad y al esfuerzo, al trabajo y al talento).
Sorpresivamente, en el tramo final, estos sencillos peregrinos le arrebatan a la ciencia la victoria (no por una cabeza sino por una corazonada). Ganan la apuesta al morir: cuando efectivamente comprueban que la luz interior no se extingue... Desplazan entonces su campo magnético y, pese a la distancia o precisamente por el prestigio que da la lejanía, atraen aún más... Elevan y encienden (o por lo menos tratan), no para dar el testimonio innecesario de que sobreviven, sino porque permanecen fieles a sus más puros designios germinales... Persuaden a trocar el egoísmo en desprendimiento y nos hacen sentir próximo (prójimo) ese ser ajeno, distante y desconocido...
Estas almas señeras actúan sobre los de abajo intensa y diáfanamente... No se sabe si son nuevas cristalizaciones de antiguos amores que echaron raíces o simplemente destellos que el Nazareno desprende. Quizás, ambas cosas.
A tal linaje de almas pertenece Rosa. Nada en ella lleva a pensar en los moldes. Debió hacerla Dios con sus propias manos y en su mejor momento. Día a día ausente por casi medio siglo, no es óbice para que de hecho intervenga en el drama humano (igual que los dioses en la tragedia antigua), a favor de los personajes que le son dilectos... Cada año, invariablemente, Rosa coge al azar una estrella y sin que nadie lo advierta, la pone en mi escritorio, sobre un Nacimiento.
La Prensa, 26 de diciembre de 1979
Sobre esa clase de almas no tratamos. Pasamos de largo, como el Dante. Nos referimos a otras, tildadas de ingenuas, que sacan a relucir la garra creadora. La audacia las amamanta y las conduce una estrella. Se empecinan en creer porque alientan una terca vocación de perdurar. A un tiempo mismo combaten (una hipérbole puede sonar igual que un cintarazo) a ese monstruo rampante no previsto en el diseño de la creación: la miseria. Crece más rápidamente que el rinoceronte de Ionesco; tiene más poder que la suma de los megatones del oso soviético y el elefante yanqui; está en trance de devorar, a discreción, sin distinguir entre humildes o levantiscos, a casi dos tercios de los pobladores de la Tierra...
¿Dónde encontrar la causa? Es preciso decirlo sin ambages: principalmente en la incongruencia del catolicismo. Durante siglos, se extravió la hermenéutica (en beneficio de Marx). Nadie dijo nunca que este planeta está condenado a ser nada más que estación de tránsito y sólo un lugar de esperanza. En la mente del Hacedor ha estado siempre presente la idea del banquete, más o menos frugal, donde a cada quien se le asigna un asiento (y donde la cabecera, jamás usurpada, es conferida a la honestidad y al esfuerzo, al trabajo y al talento).
Sorpresivamente, en el tramo final, estos sencillos peregrinos le arrebatan a la ciencia la victoria (no por una cabeza sino por una corazonada). Ganan la apuesta al morir: cuando efectivamente comprueban que la luz interior no se extingue... Desplazan entonces su campo magnético y, pese a la distancia o precisamente por el prestigio que da la lejanía, atraen aún más... Elevan y encienden (o por lo menos tratan), no para dar el testimonio innecesario de que sobreviven, sino porque permanecen fieles a sus más puros designios germinales... Persuaden a trocar el egoísmo en desprendimiento y nos hacen sentir próximo (prójimo) ese ser ajeno, distante y desconocido...
Estas almas señeras actúan sobre los de abajo intensa y diáfanamente... No se sabe si son nuevas cristalizaciones de antiguos amores que echaron raíces o simplemente destellos que el Nazareno desprende. Quizás, ambas cosas.
A tal linaje de almas pertenece Rosa. Nada en ella lleva a pensar en los moldes. Debió hacerla Dios con sus propias manos y en su mejor momento. Día a día ausente por casi medio siglo, no es óbice para que de hecho intervenga en el drama humano (igual que los dioses en la tragedia antigua), a favor de los personajes que le son dilectos... Cada año, invariablemente, Rosa coge al azar una estrella y sin que nadie lo advierta, la pone en mi escritorio, sobre un Nacimiento.

La Prensa, 26 de diciembre de 1979
Los años que sobran
 Abundan los escritores en un mundo desorientado, dramáticamente huérfano de ejemplaridades. Sócrates y Cristo no escribieron. Ni siquiera una línea.
Abundan los escritores en un mundo desorientado, dramáticamente huérfano de ejemplaridades. Sócrates y Cristo no escribieron. Ni siquiera una línea.La región donde todo está por hacer –América indo-hispana–, es pródiga en literatos y poetas. Puesta a elegir entre las tentaciones de la belleza escrita o la verdad de sufrimiento humano, que es preciso conjurar, opta por lo primero. Sigue la vía irresponsable y fácil. Desnaturaliza sus raíces, falsifica sus posibilidades; empequeñece su destino.
Grávida de promisión, impaciente por cristalizar tras siglo y medio de tanteos, esta América nuestra clama estentóreamente por pioneros, por hombres de acción y garra, con ancha visión de mar y espíritu de frontera. Por hombres nuevos, versiones inéditas de energía y luz, capaces de generar la contracorriente de las migraciones, hasta ahora desencadenadas por el desamparo en agónica busca de refugio. Nuestro vasto suelo latinoamericano reclama promotores gigantes que nos vendan persuasivamente la idea del mejor trueque hacia el porvenir: cambiar ciudades hacinadas y promiscuas (verdaderos hormigueros), por horizontes limpios, de sierras, selvas, mares y campiñas.
Si como lo afirma Goethe “en el principio era la acción”, se trata entonces no tanto de analizar e interpretar exhaustiva y pasivamente el sub-continente, simple menester de escribas. Es cuestión de tentar y lograr –como un seguro de permanencia en la historia–, la total transformación de nuestra rezagada América mestiza... Nos inquieta la aproximación a Marx. Sin embargo, reconociéndole aciertos, existe la imposibilidad humana de vivir sin libertad y sin Dios.
No importa que nos tilden de positivistas. Unicamente el trabajo y la técnica –impregnados de mística–, poseen el secreto de los milagros. Seamos positivistas hasta que nadie sienta hambre; hasta que todos tengan techo. Entonces, una vez cumplida la titánica tarea, no antes, los refinamientos del espíritu se nos darán por añadidura.
Salvo valores excepcionales -un Vallejo o un García Márquez-, los demás tenemos que renunciar a lo que ancestralmente amamos: las bellas frases inútiles. O hacemos el sacrificio o seguiremos condenados al subdesarrollo.
Sólo después de haber trabajado y generado trabajo durante aproximadamente cincuenta años, puede ser lícito escribir. Al atardecer. En los años que sobran...
(La frase al principio y al fin de estas líneas, literariamente válida, es literalmente falsa. Nunca sobran los años. La vida, que no cesa de acceder y asimilar; que procede por agregación; que es enemiga del desperdicio, jamás cede un ápice en sus fueros. Proteica, adopta todas las formas y se adapta a todas las circunstancias. Cada vez que lo requiere, la vida recurre al espíritu, que prevalece sobre las edades biológicas. No hay por lo tanto años que sobren. Tal vez para un Leopardi, poeta enamorado de la muerte. Para los que nos debatimos en el subdesarrollo, todos son “años de lucha”).
Los que vienen, en extremo difíciles, exigen un esfuerzo ininterrumpido y multánime. A un tiempo mismo, el ejercicio compartido del poder, la actuación al alimón sin precedentes de lo jurídico y lo fáctico, tendrán que converger necesariamente, para la salud de la República, en el punto más alto de tangencia: capacidad, honradez, pragmatismo, austeridad y coraje.
La Prensa, 18 de agosto de 1978
La tentación del ideal
 Es en las cabezas claras y en los corazones bien puestos donde le place al ideal hacer sus nidos. Los predestinados que siguen sólo a una estrella, se desprenden de la multitud y “van por el monte solos”. Templados en la soledad de la cumbre, descienden luego de la montaña con sus tablas o con sus metralletas y vuelven a la multitud. Para que los respete o para que los siga.
Es en las cabezas claras y en los corazones bien puestos donde le place al ideal hacer sus nidos. Los predestinados que siguen sólo a una estrella, se desprenden de la multitud y “van por el monte solos”. Templados en la soledad de la cumbre, descienden luego de la montaña con sus tablas o con sus metralletas y vuelven a la multitud. Para que los respete o para que los siga.De esa estirpe de hombres tratan estas líneas. Durruti y Guevara en un plano; Gandhi y Foucauld en otro. Un ensayo de vidas paralelas.
Los cuatro obedecen a la imperativa llamada del ideal. Los cuatro se juegan la vida a una carta: la de su verdad. Los cuatro auscultan, a través de ese infinito que es la mujer, el rumor insondable de la vida. Los cuatro mueren de un balazo, como una efigie.
Hasta allí el denominador común. Enfoquemos las diferencias. Durruti y el Che tienen una única meta: la liberación del hombre. Dios no les interesa. En cambio el Mahatma y Foucauld se identifican con sus semejantes gracias a un profundo sentimiento religioso. Partiendo el primero del hinduismo y el segundo del libertinaje son, tal vez, los que más se aproximan a Cristo en este siglo.
Durruti, obrero metalúrgico, hereda las ideas de Bakunin, mentor del anarquismo. En la década de los treinta hay en España, tierra de rebeldía, más anarquistas que en el resto del mundo. Durruti anhela convertir la península en un polvorín. Lo logra en Barcelona. A sangre y fuego se hace dueño y señor de la ciudad condal por un breve verano. A poco, adviene la guerra civil. Durruti marcha al frente de Aragón a la cabeza de un ejército de anarquistas
Sin disciplina. Sin jerarquías. Nadie obedece a nadie. Sin embargo, en cien escaramuzas y algunas batallas, la voluntad de acero y la mirada de águila de Durruti los lleva a la victoria... Un periodista le inquiere: “Si triunfan, ¿descansarán en un montón de ruinas?” Durruti contesta: “Siempre hemos vivido en barracas y tugurios... Pero no olviden que también sabemos construir. Somos nosotros los que hemos construido los palacios y las ciudades de España, América y en todo el mundo... No tememos a las ruinas... Llevamos un mundo nuevo dentro de nosotros y ese mundo crece a cada instante. Está creciendo mientras yo hablo con Ud.”... Más tarde, en Madrid, a mansalva, lo mata su propia gente.
El Che es aventurero, vendedor, fotógrafo, médico, comienza a leer a Marx ya entrando a la madurez, maestro en guerra de guerrillas, llega a ser Ministro de Industrias y el hombre Nº2 de la Cuba que se sacude del servil Batista. Todo lo deja. Durante dos años nada se sabe de él. Ha estado “puliendo su voluntad con delectación de artista”. De pronto reaparece, jadeante, porque es asmático, en actitud de trepar los Andes.
Pretende convertir el altiplano Boliviano en otra Sierra Maestra. Está convencido que ha llegado la “hora de los hornos” que anunció Martí. La consigna es crear dos, tres, muchos Viet-Nam. Desencadenar, con un núcleo de cincuenta guerrilleros, una operación de envergadura continental. El objetivo final es terminar con los yanquis. Pero los lugareños no saben quiénes son los yanquis. Escribe en su Diario: “Son impenetrables como las rocas... No le creen a uno nada”. El mismo es un extraño, un misti, como los barbudos de la conquista... La aventura del Che termina en el fracaso, con su muerte. No se sabe ni quién lo mata ni dónde muere. Puede ser Higueras o Valle Grande. No tiene la sonoridad de un nombre onomatopéyico, Boyacá o Ituzaingó, como los de la verdadera gesta libertadora.
Las figuras de Durruti y el Che, románticas, de indiscutible hombría, con garra, con aura, atraen irresistiblemente a los jóvenes. Si hablar a la juventud, como lo creía Rodó, “es un género de oratoria sagrada”, conviene hacerles ver que no es preciso prenderle fuego al mundo para liberar al hombre. Hay otros caminos.
Como el que emprende ese hombre físicamente insignificante que se llama Mahatma Gandhi. En su espíritu, que casi no tiene soporte somático, convergen las dos savias: la de Oriente y la de Occidente, y producen la máxima concentración de luz. Genial estratega imperturbable, paso a paso, lentamente, avanza en el camino real de la no violencia y de la resistencia pasiva. Y no ceja hasta derrotar al entonces más poderoso Imperio de la Tierra...
Carlos de Foucauld, a los dieciséis años pierde la fe. Desde ese momento, “cada día, hacia el infierno, baja un escalón”. Va conociendo, como San Agustín en sus años mozos, uno a uno, todos los pecados; aunque la lujuria y la gula son sus predilectos. Gordo y sensual, vegeta en el ejército y, tras algunas fulguraciones de su temperamento febril, lo deja. Le atraen del Africa el desierto y el Sol. Se distingue como explorador y como geógrafo. Fernando de Lesseps lo condecora. A los veintiocho años, escucha nuevamente “el toque de llamada”. Descubre entonces, explorador de otra catadura, la miseria humana, entre el desierto y el Sol. El mismo relámpago que echa por tierra y a la vez levanta a Paulo de Tarso, lo convierte en evangelio viviente, en anacoreta entre los pobres... Desde el faro inextinguible de Tamanrasset, arroja la simiente de las fraternidades, para buscar a su Dios entre los hombres. Surgen a su conjuro de la gleba como en el firmamento las estrellas...
Hurguen los jóvenes en las vidas de estos cuatro hombres, de carne y hueso, que han dejado su impronta en nuestro siglo. Compárenlas. Y dígannos, con la mano en el corazón, si es que son sinceros, cuáles, entre ellos, son los verdaderos sembradores...
El Comercio, 23 de junio de 1976
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)













.jpg)